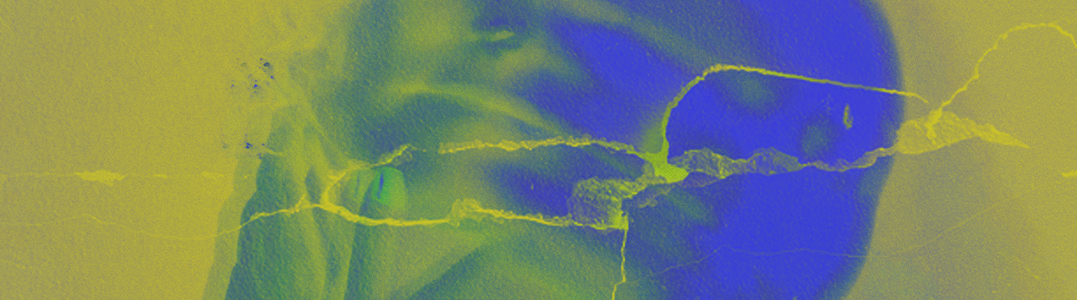–
Iván recorre el pasillo; entra a su habitación sin prender la luz, sigue hasta el velador que está en el piso y lo enciende. El centro de la habitación se torna de un amarillo opaco, que mantiene las esquinas en penumbras. Da unos pasos hasta la cama, se adentra en una oscuridad que no es nueva para él. Se sienta. A su derecha, sobre el soporte de pie junto a la mesa de luz, está la guitarra. Tiene una cuerda rota. Ya no se acuerda desde cuándo está así. Busca el celular entre las sábanas arrugadas, bajo la almohada, siente que lo roza, levanta la almohada para agarrarlo y justo antes de hacerlo se le erizan los pelos del antebrazo: toca la pantalla: es medianoche, el último día de marzo. Para desbloquearlo escribe la fecha en la que se conocieron, desliza la pantalla hacia la izquierda. ¿Aún me pensará? Con un hueco en el medio del pecho amaga a tocar el ícono de las fotos; se detiene, mira hacia el escritorio: ahí sigue la pila de ropa, al lado de los cables que se enredan entre un par de vasos y tazas. El celular se apaga; la pantalla no es lo que se dice un espejo, pero tiene la sensación de que el silencio le provocó ojeras. En la pared, colgado más arriba del soporte de pie, el calendario todavía en enero, el 31 encerrado con el círculo del fibrón. Aprieta el celular; lo hace con más fuerza, como una prueba de resistencia a cada segundo, hasta que algo rechina: ¿la presión de la mano, sobre la carcasa? O tal vez los dedos, el crujido de sus articulaciones contra el plástico. ¿Cuánto pasó ya? La última vez que salió con ella se había puesto una musculosa de colores; ella, una pollera de mezclilla. También era medianoche, estuvieron al aire libre durante horas. Ahora hace frío, a pesar de la estufa del pasillo, y tiene puesta la campera de ella. Mete las manos en los bolsillos, se levanta, da unos pasos lentos por la habitación. Se acerca al calendario, baja la mirada hacia la guitarra; se rompió en la fecha resaltada, claro, ya se acuerda, si era el cumpleaños de ella. Como si hubiera pasado ayer lo recuerda: la cocina, llena del sol que se filtraba por las cortinas; la torta con las velas de colores; él, sentado en uno de los extremos de la mesa, con la guitarra apoyada en las piernas. Arranca tres páginas del calendario, hasta abril. Vuelve a la cama, se acuesta, se queda mirando el techo; extiende el brazo hacia el otro lado de la cama, deseando que ella esté a su lado. Levanta un poco la cabeza y mira hacia la puerta entreabierta; la imagina a punto de entrar a la habitación, una sombra anunciándose en el comienzo del pasillo. El recuerdo de su figura le da ganas de llorar. Vuelve a mirar el techo, que aguantó tantas noches de gritos. Infla el pecho, la sombra no se manifiesta, el celular vibra. ¿Y si es ella? Se protege de la curiosidad apretando los dientes. ¿Y si me necesita? Intenta convencerse de que es ella, que lo busca en la hora en que él la reclama. Se pone de lado, sin dejar de mirar hacia el pasillo, y, en espera de esa sombra que no se decide a aparecer, entrecierra los ojos.
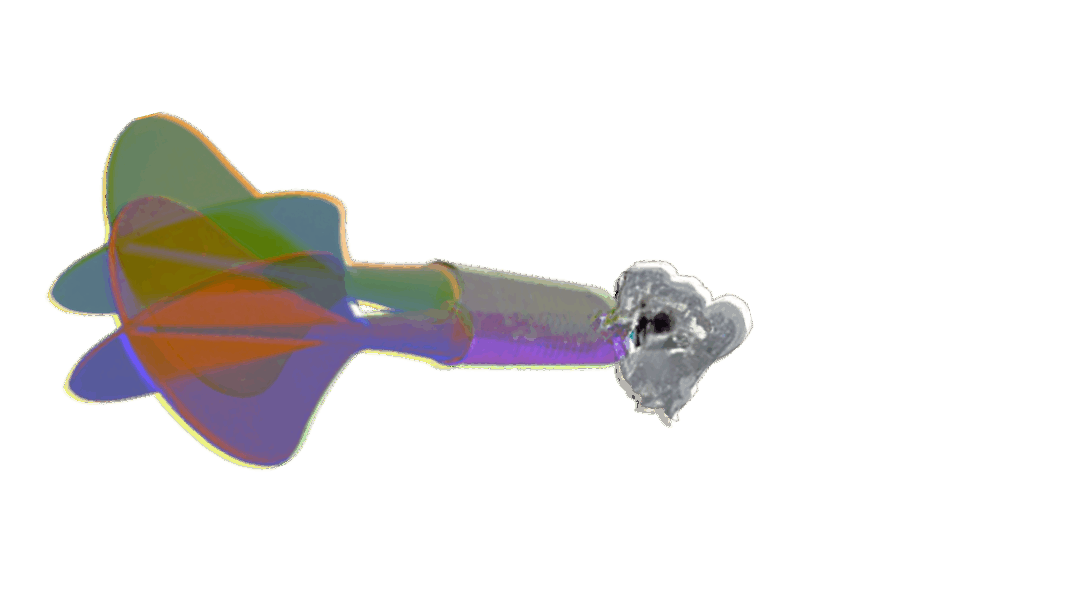
—Despertá, mi negrito —dice una voz suave y femenina.
Abre los ojos, se sienta en la cama de un salto. ¿Y el celular? Debajo de la almohada no está. Se pone de pie, revuelve las sábanas, la frazada, corre la almohada de un manotazo. Nada. Se le ocurre buscar debajo de la cama: allá está, contra la pared. Se estira, lo agarra. Cuando está de pie aprieta el botón de encendido, pero el celular no prende. Sale para el living como un rayo. El cargador, en medio de la mesita, rodeado de vasos sucios y platos con restos de comida. Lo enchufa, apoya el celular en el cabezal del sillón, vuelve a apretar el encendido. Después camina hasta la ventana de la cocina, despacio (lentamente extraña la cama), corre la cortina, abre una de las hojas y se apoya sobre el marco. Siente el fantasma de ella abrazándolo por el estómago. El celular suena. Da media vuelta. ¿Y si ella está viniendo?, se pregunta, mientras se rasca los callos de la mano. Busca el sol, que aparece por detrás de unas nubes grisáceas, y respira hondo.
–
Natán Escobar Olivieri @nata.escbr
Natán Escobar Olivieri nació en General Roca en 2008. A los cuatro años aprendió a leer y a escribir. Jugó fútbol durante varias temporadas, hasta que fue diagnosticado con una enfermedad que le impidió desarrollarse en actividades de impacto. En ese tiempo descubrió los libros de Stephen King, y por recomendación médica empezó natación. Después de los doce sintió la necesidad de tomar clases particulares de escritura creativa. A fines de 2022, mientras asistía al taller literario juvenil que lleva adelante el escritor Pablo Delgado, fue convocado en el ciclo de lecturas Más lento y más alto, donde compartió un cuento. Actualmente sigue dándole forma a sus historias en el taller de narrativa para adultos que Delgado coordina en Roca. ¿Qué le dio la escritura, hasta ahora? Sentir que uno crece en lo personal cuando conoce a personas con intereses similares. Ánimo y confianza, por ejemplo, a la hora de concursar. Y ganas de ser más disciplinado: pensar que ser realmente expresivo no se puede lograr sin dedicación.
–