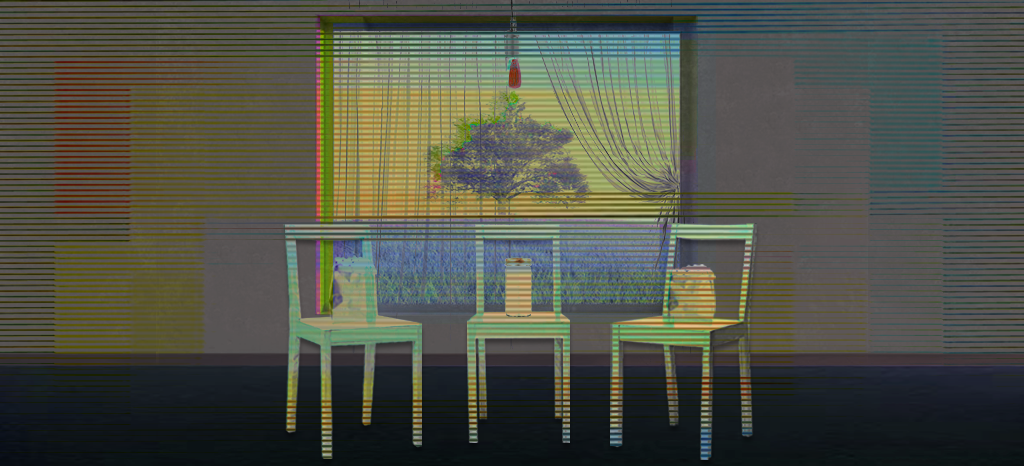El crucifijo que cuida a Mamá está sobre la cama. Es la primera vez que le presto tanta atención. Como si le estuviera pidiendo algo.
Por ejemplo, que Mamá deje de babear, ahora que le limpio un poco la comisura. O algo menos inmediato: que no se muera, por ejemplo. Fabio acomoda un pantalón que ella nos había revoleado de la desesperación que le daba el dolor, dolor que al final aliviaron el Tramadol y otras pastillas, rojas. Podría describir este cuarto de memoria: el manso repaso de una vida en fotos blanco y negro, la suntuosa religiosidad de las imágenes. El olor a Mamá.
Callamos, piadosos, mientras Mamá, en modo Hija, divaga gracias a los calmantes. Miro el portarretratos: ella con un pucho colgando de la boca y nosotros dos sentados en sus rodillas. El que la matará, los que la están cuidando, en una tierna imagen que me hace tragar saliva.
Para su muerte no tendremos remedio, y pienso que la tristeza y el luto serán relativos por todo lo que no fue Mamá. Detalles de la vida metiéndose en la muerte como una península en el mar: mi mujer me preguntó por el sillón de tres cuerpos. Mi cuñada otro tanto. Mamá está viva, tuvimos que decirles.
Nuestra madre. De infancia violenta, con padre que bajó del barco sin saber leer y que tampoco aprendió en el frigorífico.
Nuestra áspera madre, sostén del hogar, pero no compañera, no madre en el sentido que Fabio y yo necesitábamos.
Los calmantes ceden un milímetro y nos mira desde la cama. La luz de la tele la tiñe de reflejos eléctricos, que están más vivos y cimbreantes que su cara, surcada de miedo. Se muere la vieja y es el cierre físico de todas las cosas: de la infancia, de los mates, de los rituales de ir a visitarla.
.
Quiero subir el volumen del programa para distraernos y que se hagan las diez y llegue la chica que se queda a dormir con ella, que siempre la saluda y le pregunta cómo está:
—Y… ahí ando.
Pasan los días y el piso de amargura es más alto y ya no hay más “estoy bien”, ya no volverá el estado de bienestar ni las esperanzas y mañana extrañaremos hoy. Le mando un whatsapp a Fabio y no responde. Estaremos solos, ella y yo, lo que queda del día hasta el relevo. Cada tema que saco se choca contra su sensación de finitud inminente: los programas, los juegos de la infancia, la lluvia. No quiere profundizar en nada, no le interesa, piensa que su fin próximo la privará de lo que acometa, y por supuesto se queja de eso.
Meo deseando que todo termine en paz, que ventajee a lo irreversible, que se vaya entera y sin darse cuenta. Me largo a llorar. Hundo la cara en el lavatorio. Trato de no hacer ruido pero se despierta y me llena de reproches y sermones las casi dos horas hasta la llegada de la enfermera.
En casa ceno en silencio, Brenda ya ni pregunta, me ducho, abajo de la ducha también lloro, me desmayo antes de tocar la almohada. Al día siguiente, ya no sé si es martes o miércoles, lo llamo a Fabio, y cuando me atiende no me acuerdo para qué.
Días irreales, la inminencia de la muerte. El humo y el alquitrán cobrándose su trabajo de décadas.
Mi trabajo es la porquería de siempre pero, a pesar de eso, la hora de salida es la peor de las pesadillas.
El viernes vamos los dos con Fabio y Mamá me reprocha que si no es día que me toca ir, no voy. Para qué voy a ir si está oscura: debería decirle me deprimís, deprimís a todo el mundo. Pero no le digo nada, no la quiero herir. Así que ahí estamos los tres, con las nimiedades de siempre o directamente hablando de nada. Porque tampoco se banca hablar de nuestra infancia: de papá.
Todo le recuerda que se va. La nostalgia de su vida no le hace cosquillas. Quiero decirle que debió ser más dulce pero, como siempre, me quedo ahí, antes de decir: es mi cuerpo prohibiéndome reprochar.
.
Suena el celular el domingo a la mañana. Es Guada, la enfermera. Atiendo con desazón: llama para decir que tuvo un accidente y me explica cosas. Es como si estuviera hablándome desde un mundo distinto. Otra parte de mí le contesta.
Brenda me ve hablar. No tengo que explicarle nada. Llamo a Fabio. La perspectiva del domingo es aterradora, le propongo que nos repartamos los días. De fondo, los gritos de mi cuñada: Fabio había pasado ahí la noche del sábado. Acá también está hostil, Brenda me quiere matar. Los planes, el domingo, el descanso. Solo puedo interponer: “Es la vieja”. Me llevo a los chicos. Los chicos siempre entienden. Eso debe pensar nuestra madre sobre nosotros ahora que nos exige, nos llama, nos muestra con sus modales la importancia y el dolor del paso del tiempo.
Nos arrastramos al compás del día. Estiro cada tarea al máximo, tardo en lavar los platos mientras mis hijos van acumulando mala onda. Me suena el Whatsapp y es Fabio. Viene. Se peleó con mi cuñada y viene.
Eligió la paz. Llega con mis sobrinas, que se alivian cuando ven a sus primos. Nosotros nos quedamos en la habitación con la vieja. Estar los dos es menos embole, se establece otra dinámica, no se truncan los diálogos: quizás no sea un mal domingo después de todo, rememorando, hablando de complicidades pasadas, de cagadas o huesos rotos. Pero mi esperanza dura unos minutos: la vieja hoy está imposible.
Le queremos contar del trabajo, de otras cosas, pero es un muro, tengo miedo de que empiece a contagiarme el pesimismo. No la culpo pero no me deja incluso ser feliz por miedo a deprimirla y también me siento mal porque cada dos por tres me pesco no deseándole la muerte pero sí imaginándola.
Fabio pone la voz que ponía de pibe cuando tenía una brillante idea. Temblando, lo escucho:
—Vieja, no sabés…
—Para qué quiero saber.
—Escuchá. Fuimos ayer con César a una clínica, una fundación nueva que abrió. Paz para Siempre se llama.
Lo miro. Yo no fui a ningún lado pero mejor cierro el culo.
—¿Otra vez lo de la clínica? Yo quiero morirme donde viví toda mi vida.
—No, nada que ver, vieja. Es un sistema nuevo, es como que no te morís. Ya hicimos los arreglos, así capaz… capaz te gusta.
Ella mira para otro lado. Fabio amplía:
—No es muy conocida, tampoco quieren que se sepa mucho todavía. Te hacen inmortal, mami.
Me largo a llorar con desesperación por la broma hija de puta, qué ganas de cagarlo a piñas. Mamá también llora. Fabio no puede creer que le tocó de hermano un idiota. Me abraza, dice:
—Lo emociona la mejor idea del mundo.
Mamá deja de llorar y lo mira. Nos mira, intenta descifrar el pequeño malentendido, mis lágrimas, el gesto duro de Fabio.
—Siempre fue un blando este, Mamá, no se aguanta la felicidad.
Mamá sonríe de costado, su boca es una línea. Quiere escuchar algo más.
—Están testeando un método nuevo, Transferencia de Alma se llama, usan física cuántica. ¿Viste que las almas tienen peso? 21 gramos. Bueno, o sea, existen. Entonces lo que hace esta gente, por un proceso termodinámico de avanzada, transfieren tu alma a una computadora conectada a unas celdas cuánticas: en vez de irse al cielo, queda ahí, y cuando tengamos más dinero, te transferimos a otro cuerpo y volvés a vivir. ¿Sabés qué genial, Ma? Cuando tu alma se transfiere, ahí después nosotros vendemos la casa, esperamos un tiempo (hay que esperar) y con la plata de la casa te compramos el cuerpo nuevo.
—Pero la casa es… qué van a heredar.
Contengo el llanto. Mi cuerpo se estremece. Ella mira la calle a través de la cortina. Imagino que debe estar contenta. Hablamos de nuestra infancia, de pronto le brilla la mirada y estira una débil mano para acariciarme. Aprovecha que Fabio está en el baño para decirme que yo siempre fui el más lindo y con la mejor esposa. Los nietos, no, los ama a los cuatro, son su luz, lamenta no haber estado más tiempo con ellos. La calmo y el domingo transcurre en paz.
A la noche, mientras comemos, otra vez solos, Mamá me pregunta sobre el tratamiento.
—¿Qué más querés saber viejita, no estás feliz?
—¿Para qué se van a poner en gastos?
—Para tener a nuestra madre por siempre, para eso.
—¿Pero cómo?
—En la clínica nos explicaron, pero yo no registré tan bien. Imaginate cuando nosotros nos estemos por morir esto va a ser de todos, re barato, capaz que hasta lo pueda hacer uno mismo, no sé, pero bueno, de qué vale todo si no podemos tener a nuestra madre por siempre.
Lloro de vuelta pero la piloteo. La perspectiva de perderla es más fuerte cuando digo inmortal. O para siempre. Me recompongo: hablamos de las cosas, del pasado, y nos vamos a dormir. Dormimos de un tirón. El lunes me releva Cecilia, la enfermera de la semana. Me voy a la oficina y me escribe a la hora del almuerzo:
—Hola César, tu madre me dijo que quiere salir a caminar, ¿qué hago?
—¿En serio? Buenísimo, fijate si podés y llevala.
Me quedo con el celular mirando un punto, me encojo de hombros y sonrío. El lunes termina conmigo yendo a casa. Tenemos noche libre porque la enfermera va a compensar. El cielo está lleno de estrellas y nos quedamos con Brenda en la terraza. Tenemos un vino blanco y me pregunta hace cuánto no subíamos. Un millón de años, le digo yo, no había estrellas la última vez. Entonces como mil millones. Eso. Nos reímos. Mi mamá había salido a la calle después de un año. Bajamos las escaleras abrazados.

.
Al día siguiente, con las primeras luces, suena mi teléfono:
—Hola Ma, ¿cómo andás?
—Hola hijo, ¿te acordás el teléfono de la vieja que daba esos cursos?
—Sí, Ma, no es vieja.
—Bueno, somos todas viejas.
Me río y le paso el número. Después le escribo a Fabio para contarle. Me dice que está saliendo todo como se imaginaba que podía salir. Incluso mejor.
Tengo una llamada perdida. La devuelvo y me corta porque está con una peli. Sonrío.
Al día siguiente estamos con Fabio al pie de su cama. Cecilia la había maquillado un poco, está más linda.
—Vieja, mañana hacemos lo de la clínica.
—¿En serio vamos a hacer eso?
—Más vale. Pero tenés que prometernos una cosa.
—Qué.
—Secreto absoluto. Ni los nietos ni tus amigas ni las enfermeras ni nadie. Vos y nosotros dos.
—Bueno.
Nos quedamos charlando un rato y Fabio sale a atender una llamada.
—No se puede decir nada porque la esposa de Fabio quiere la casa, ¿no?
—Exacto.
—Bueno.
Me río solo, fantaseando con que esto es verdad y que la infeliz de mi cuñada recibe como herencia una suegra inmortal. Mamá también se está riendo, se empezó a reír de vuelta.
.
Para el trámite de inmortalidad caemos con el abogado de la clínica y el doctor, que en realidad son dos compañeros de Fabio de fútbol que trabajan en el Match de Improvisación. Es mucho más fácil hacerlo en su casa que en la clínica por cuestiones lógicas. Se incorpora, débil, para recibirnos. Mi sonrisa logra ganarle al llanto y así me mantengo durante todo el rato. La conectan a sueros y máquinas. Un mixer de DJ, una consola, una botonera. Ella sonríe y es feliz mientras suceden los procesos. Podría tentarme pero es todo muy grave y simbólico.
Se van los actores y nos quedamos los tres mirándonos. Acostada, nos toma las manos. Quiere decirnos algo, o todo, y nos tiramos a su lado. Como nunca en la infancia, como nunca antes. Descubriéndonos madre e hijos. Soy un mar de lágrimas, Fabio deja caer algunas.
Se quedan mis pibes a dormir. Después me quedo yo. En cuestión de días toda la organización familiar suplanta a las enfermeras y usamos lo ahorrado para ir al cine, o comer afuera. Hay un inicio de quilombo porque dos mujeres perdieron su trabajo. Mamá, irreconocible en su nueva ropa, las cita, y les regala cuadros y unas sillas y todos contentos. Menos mi cuñada, supongo, lo que me hace reír un poco más. Me río de todo. A carcajadas.
El lavarropas hace ruido y lo arreglo porque tengo un bolso para lavar. Lavo en lo de la vieja, en el patiecito del edificio que nos vio crecer. Entra aire suave a la cocina. La vieja me cuenta historias de cuando éramos chiquitos y se incorpora con un poco de esfuerzo y me dice que vayamos a comer a algún lugar cerca. Volviendo nos cruzamos a mis sobrinas y nos acompañan. Se quedan con ella y yo vuelvo a casa.
Así todos los días. Tenemos mamá y abuela. Me dice que cuando yo nací me puso de sobrenombre Bocha porque era pelado y cabezón. Fabio me cuenta que mi cuñada está celosa de nuestro vínculo maternal y lo consuelo, relativizando su importancia. Por dentro festejo. Me gustaría filtrar la información de que la idea es vender la casa para tener madre para siempre pero esa hija de puta es capaz de alguna macana. Así que me quedo callado. Imagino menúes para el almuerzo y el desayuno. A veces me ayuda, con su perspectiva de siglos. Vemos series y películas, hacemos planes para disfrutar esto que nos queda y para cuando ella despierte: Caribe, Europa. Fabio desaparece por días, aunque siguen viniendo sus hijas. Está entre la espada y la pared pero no me preocupa, yo ahora estoy acá, siempre voy a estar acá.
Le decimos la Madre de los Planes. O la Abuela de las Ideas. Una comprensión de lo lejos que está la luz al final del túnel. Paso por la clínica donde mi mente había geolocalizado nuestra Clínica de la Inmortalidad. Una privada. En la sala de espera hay un banner que dice: “Vencé al Tiempo” y el corazón me da un vuelco. Me acerco con una secreta esperanza presionándome el pecho: era un tratamiento estético y botox.
Salgo de la clínica. Tengo miedo de que se note la desazón y doy vueltas para no abrir triste la puerta.
.
Pasan las semanas y hasta se la ve mejor. Sábados y domingos paseando. Una mañana de feria nos compra una bolsa de pochoclo a cada uno. La que nunca nos había comprado. La gente que pasa mira curiosa. Madre urde planes para siempre. Sabe que sus hijos y sus nietos y, bueno, sus nueras, estarán siempre con ella y ella siempre con ellos y nos une nuestro secreto y cuando vamos por la calle a veces pregunta si alguien de toda esa gente sabe.
—Tomalo como un regalo, Ma.
Se yergue con esfuerzo pero con la sonrisa de siempre. Cuando recuerda que nunca morirá, se yergue. Después tira la bolsa vacía en el tacho más próximo. Me agarra del brazo y parece guiar ella la caminata, como si yo fuera el niño con el que nunca paseó.
.
Hasta que una mañana de sábado se muere. Pero antes de irse me mira.
—¿Por qué llorás hijo?
—Porque te voy a extrañar.
—Pero no te olvides.
—No me olvido, igual vamos a tener que esperar unos meses.
—Va a ser como dormir. Ahora quiero dormir.
—Sí mamá, —le digo, con los ojos cerrados: —pero es como si te murieras.
Se ríe como puede.
—Hijo, tenele fe a la ciencia.
Estamos alrededor de la cama. Nos avisó por teléfono Fabio.
En silencio se va. Lo último que dice es esperanza pura:
—Nos vemos en un ratito.
Hecho un nudo de lágrimas y desesperación le digo que sí, que la vamos a ver en un ratito, porque sé, porque tengo la certeza, aunque nadie me lo dijo, de que la voy a ver pronto. Y va a estar bien, y va a estar más viva que nunca.
.